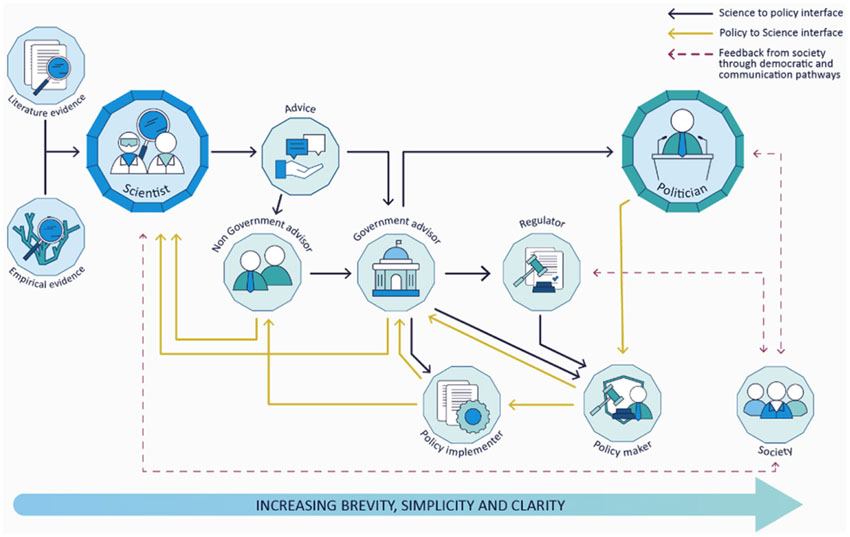El ADN del océano: clave para una monitorización más eficiente de la dieta de los grandes cetáceos
Últimas noticias
Josu Santiago culmina su trayectoria en AZTI y se incorpora al Consejo de Dirección de ISSF
Un catálogo genético pionero revela la biodiversidad oculta en los sedimentos de los estuarios vascos
El Comité Técnico de Uhinak fija las claves de la 7ª edición del Congreso Internacional de Cambio Climático y Litoral
- Un estudio pionero de AZTI y la Universidad de las Azores analiza ADN ambiental y fecal y reconstruye la dieta de los grandes cetáceos del Atlántico, abriendo posibilidades para futuras aplicaciones en gestión de ecosistemas.
- El uso de ADN ambiental permite estudiar la dieta de los cetáceos de forma no invasiva, eficiente y coste-efectiva, sin necesidad de capturarlos ni perturbar su comportamiento.
Las aguas del archipiélago de las Azores esconden un secreto: qué comen las ballenas que surcan el Atlántico. Un equipo internacional de científicas y científicos liderado por la investigadora de AZTI Cristina Claver ha logrado descifrarlo sin necesidad de capturar ni dañar a los animales, gracias al análisis del ADN ambiental (eDNA) presente en el agua y en las heces de los cetáceos.
El estudio, publicado recientemente en Marine Mammal Science Journal y desarrollado por personal investigador de AZTI y de la Universidad de las Azores, combina por primera vez el análisis de ADN presente en el agua de mar y en muestras fecales de rorcuales (ballena azul, rorcual común y rorcual norteño) y cachalotes.
El trabajo se ha llevado a cabo en el entorno del archipiélago de las Azores, un lugar clave donde estas ballenas encuentran zonas de alimentación durante sus migraciones. Estos gigantes oceánicos, los cetáceos más grandes del planeta y entre los animales marinos más ampliamente distribuidos, recorren miles de kilómetros a lo largo del Atlántico. Identificar lugares clave en sus largos viajes es imprescindible para garantizar su conservación eficiente.
Durante la época ballenera, se obtuvo abundante información sobre la dieta de las ballenas gracias a su captura sistemática. Sin embargo, desde que estas especies están protegidas, el conocimiento sobre lo que comen se ha vuelto escaso y poco preciso. Hoy, gracias al análisis de ADN, es posible identificar con gran exactitud las especies que forman parte de su dieta, abriendo nuevas vías para entender su ecología sin necesidad de métodos invasivos.
“El ADN ambiental está revolucionando la forma en que estudiamos la vida marina”, explica Claver. “Podemos reconstruir las redes tróficas del océano sin perturbar a los animales, algo impensable hace apenas unos años.”
Además de ser una herramienta no invasiva que permite estudiar la biodiversidad sin interferir en el comportamiento de los animales, el análisis del ADN ambiental se ha consolidado como una metodología coste-efectiva para la monitorización marina. Su aplicación permite detectar especies elusivas o poco abundantes, incluso en zonas de difícil acceso como el océano profundo, sin necesidad de capturarlas ni observarlas directamente. En comparación con las técnicas tradicionales, ofrece mayor sensibilidad y precisión, lo que la convierte en una alternativa eficiente para evaluar la abundancia, distribución y diversidad de organismos marinos.

Índice de contenidos
Qué comen las ballenas
Los resultados del estudio muestran que los rorcuales que se alimentan en torno a las Azores consumen principalmente peces mesopelágicos, en especial mictófidos o peces linterna, pequeños organismos que habitan entre los 200 y 1.000 metros de profundidad.
Estos peces realizan una migración vertical diaria, ascendiendo hacia la superficie al anochecer y descendiendo al amanecer, un movimiento que las ballenas aprovechan para alimentarse cuando las presas se concentran en capas más accesibles.
Su abundancia en el Atlántico medio convierte a la región en una zona de alimentación estratégica para las ballenas migratorias. Aunque ya se sabía que los rorcuales consumen peces, este es el primer estudio que analiza en detalle estas presas.
Por su parte, los cachalotes prefieren calamares de aguas profundas y consumen principalmente la especie Histioteuthis bonnellii, que habita entre los 600 y 1.200 metros. En los excrementos de estos cetáceos también se han encontrado otras especies, como el calamar gigante Architeuthis dux, un animal que inspiró la leyenda del Kraken, y que puede llegar a medir 12 metros.
La novedad de este estudio radica en que, por primera vez, se analiza la dieta de estas ballenas en relación con la disponibilidad real de presas en el agua, lo que permite entender mejor sus preferencias alimenticias y su papel en el ecosistema. Por ejemplo, el estudio demuestra que, además de ser expertos cazadores de estas profundidades, los cachalotes son selectivos a la hora de capturar a sus presas.
Por tanto, aunque los resultados confirman conocimiento previo sobre la dieta de los grandes cetáceos, este trabajo expande nuestro conocimiento sobre sus dietas y demuestra que es posible realizar un monitoreo más eficiente de la dieta de estas especies, permitiendo estudiar cambios en su alimentación a lo largo del tiempo sin necesidad de campañas de muestreo invasivas o costosas. Esto refuerza su potencial para futuros estudios sobre variaciones en la dieta y aplicaciones en la gestión sostenible de pesquerías.
“Gracias al ADN ambiental, podemos identificar con precisión las especies que forman parte de su dieta, incluso aquellas que viven a cientos de metros de profundidad y que nunca veríamos directamente”, explica Claver.
En conjunto, estos resultados revelan la compleja red trófica que sostiene a los grandes cetáceos del Atlántico Norte y ayudan a comprender cómo utilizan las ballenas los recursos del océano en función de su ecología, sus migraciones y la disponibilidad de alimento.
La genética como aliada de la gestión de los océanos
El estudio demuestra que el uso conjunto de ADN ambiental y ADN fecal ofrece una mirada inédita a las interacciones entre depredadores y presas en mar abierto. Comprender estas relaciones es esencial para anticipar los efectos del cambio climático y la sobrepesca, que pueden alterar la disponibilidad de alimento para las grandes ballenas.
“Conocer qué especies son clave en la dieta de los cetáceos nos ayuda a protegerlas”, añade la investigadora de AZTI. “Si desaparecen sus presas, desaparecen también ellos.”
Aunque el estudio se centra en grandes cetáceos, su alcance va mucho más allá. El análisis del ADN ambiental representa un importante avance para el estudio de la fauna marina en general, ya que permite conocer con precisión las interacciones entre especies sin necesidad de capturarlas ni alterar su comportamiento. Esta aproximación abre nuevas posibilidades para la investigación oceánica, al ofrecer una herramienta accesible, no invasiva y de gran potencial para la conservación de la biodiversidad. Este trabajo ha sido financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020 (proyecto SUMMER) y por el Gobierno Vasco, a través del proyecto GENGES. Los resultados sientan las bases para futuras investigaciones en otras regiones oceánicas, donde el ADN ambiental se perfila como una herramienta crucial para la conservación de la biodiversidad marina.
Parte de las muestras de eDNA ambiental se obtuvieron durante una campaña científica en Azores realizada a bordo del OceanXplorer, un buque de investigación pionero que combina tecnología oceanográfica de vanguardia con un estudio audiovisual de nivel cinematográfico (https://oceanx.org/). Esta expedición, además de proporcionar valiosos datos científicos, ha sido documentada por National Geographic en un espectacular reportaje disponible en este enlace.
- Artículo científico: Claver, C., de Amézaga, L. G., Mendibil, I., Canals, O., Prieto, R., Cascão, I., Oliveira, C., Silva, M. A., & Rodríguez-Ezpeleta, N. (2026). Mesopelagic fish and cephalopods in the diet of rorquals (Balaenoptera spp.) and sperm whales (Physeter macrocephalus) around the Azores using fecal and environmental DNA. Marine Mammal Science, 42, e70086. https://doi.org/10.1111/mms.70086